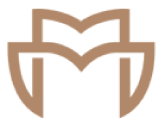¿Cuántos chefs han dicho que les gustaría tener un restaurante y servir a una sola mesa? Ese sueño, que parece casi imposible si se quiere mantener un negocio hoy en día, no es algo raro en Tokio, donde los pequeños y escondidos establecimientos abundan.
Por Rosa Rivas
Para descubrir los secretos mejor guardados es necesario tener un pasaporte, un tomodachi (amigo) gourmet que te introduzca en los sitios que como simple turista no podrías encontrar. Yukio Hattori, director de la escuela de gastronomía y nutrición Hattori, y Setsuko Yuuki, coordinadora gastronómica de programas de la televisión, fueron anfitriones del congreso Tokyo Taste en 2009 y desde entonces han sido descubridores de curiosidades en todos mis viajes a Japón. A ellos les debo entrar en Mibu, un templo del sibaritismo con el monje cocinero Hiroyoshi Ishida al frente y su esposa Tomiko en la sala. Funciona como un club gastronómico, donde en cada servicio de comida o cena comen ocho personas, y son los socios quienes pueden llevar invitados.
La estela de Mibu sigue en un nuevo establecimiento, Daimu, regentado por un matrimonio de discípulos suyos, Takada y Yurie Nobuaki. Como el restaurante de Ishida, Daimu está situado en el barrio de Ginza, donde también se ubica otra joya gastronómica escondida en el metro: Jiro, el octogenario maestro de sushi con tres estrellas.
Y como Mibu, para acceder a Daimu hay que entrar en un bloque de apartamentos donde, tras una puerta de madera, se accede a un espacio sorprendente, con la atmósfera y el recogimiento de un templo, incluidos el silencio y el aroma a incienso. Adornos de flores naturales, suelos y paredes de tatami, una mesa de madera lacada y finísima vajilla y cristalería son los excesos de un lugar minimalista donde Yurie san es la anfitriona, vestida con un impecable kimono ceremonial, y Takada san prepara los alimentos en una minúscula cocina. En Daimu sólo pueden comer seis personas. Los dueños, conscientes de la pequeñez de su casa, decidieron llamarla Daimu, que significa sueño grande, “para compartir la grandeza de la comida con los comensales”. Y esa magnificencia de los ingredientes, su preparación y su manera de servirlos, -inherente a la cocina kaiseki así como la más ritual y clásica de la cocina japonesa-, es lo que transmiten en su humilde (sólo de tamaño) restaurante. La apariencia es ascética y el lujo es la comida natural.
Cada temporada es un despliegue de los alimentos que ofrece la naturaleza y tanto el menú como la decoración están llenos de simbolismo. El guión de la narrativa gastronómica lo marcan las estaciones. En un caluroso julio pude probar el menú de natsu (verano), titulado Hoshiai o encuentro de estrellas, relacionado con la legendaria festividad de Tanabata. Para evocar un cielo estrellado y la contemplación de la Vía Láctea, una taza con caldo de avalón cocido en el que flotaba una planta de silueta alienígena que se cría en aguas claras. Igual que antiguamente se ponía un cubo de agua para reflejar las estrellas y se movía al ritmo de su brillo, hay que mover la taza antes de sorber su líquido para entrar en situación.
“El agua inundó la tierra seca e hizo crecer calabazas y pepinos”, explica Yurie. El pepino cortado en tiritas refresca el paladar acompañando unos filetitos de congrio asado y lenguado. La calabaza, símbolo de buena suerte, está dibujada en los platos e imitan su silueta las botellitas de sake, los jarrones de flores y los lazos ceremoniales junto a los palillos. Pero también se come, en itouri, finos hilos como cabello de ángel en un plato vegetal frío, con okra y aroma de yuzu verde.

Unas patatas minúsculas (konnyaku), brillantes y redondas como planetas, orbitan sobre jugo de kabosu (un cítrico parecido al yuzu) en un cuenco en forma de flor. Después, un asado de pez espada con salsa de soja y sake.
Las berenjenas de Nagaoka, -redondas y de una carne sustanciosa que no absorbe el aceite al freírse-, llegan partidas por la mitad como un lustroso corazón. Se continúa con otra delicada fritura, arroz de sushi caliente (hamaguriten zushi) con almeja en tempura.
Sake frío (en sinuoso recipiente calabacesco) y el té caliente de arroz sin descascarillar, cocido diez horas, son las bebidas que acompañan la comida.
El camino azucarado lo abre un aterciopelado melocotón de Yamanashi (región con esplendorosas frutas). Y tras una porción de azuki (dulce gelatinoso de judías) llega el mensaje final en forma de postre: una telaraña de hilos sólidos de miel sobre los que reposan como botones verdes cucharas con té matcha. El enigmático título del plato es Los hilos del deseo.
Y desearás volver.